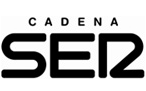El pop es lo más duro
“Si alguien te pregunta, te llamas Iria”, me alertó un colega nada más saludarme. Al parecer, había reservado una entrada a ese nombre. Visto en retroespectiva, me tenía que haber dado cuenta de que aquella noche iba a ser rara, pero en ese momento encajé el comentario como una broma, me subí al coche y viajamos a Ferrol. Yo estaba tranquilo. A fin de cuentas, no era la primera vez que iba al concierto de un grupo “alternativo”: tengo la suerte de contar con la amistad de varias chicas a las que les gusta el pop, alguno muy extraño. Yo tengo un gusto musical más convencional, y me decanto sobre todo por el rock, como AC DC o Extremoduro, pero intento mantener una mente abierta, así que las acompaño de vez en cuando a las salas de fiestas frecuentadas por hypsters o a siniestras casas okupadas convertidas en clubs en nombre de la cultura alternativa.
No siempre es fácil pillarle el punto a estas situaciones, sobre todo para un tipo que lleva la barba demasiado corta y que lo más parecido que ha tenido jamás a un tatuaje es el sello del dorso de la mano. Así que estaba acostumbrado a acudir a espectáculos desconcertantes y pensé, cuando llegamos a aquel bar en Ferrol, que aquello sería un poco más de lo mismo. Era un local pequeño, con un diminuto escenario en una esquina y había entradas de sobra, así que pude entrar sin convencer a ningún portero de que estaba en un estadio muy temprano del cambio de sexo. El grupo resultó ser una pareja homosexual cuyo nombre artístico sonaba a crema de manos pero no parecía muy popular, porque la concurrencia se limitaba a veinte o treinta espectadores, entre los que se encontraba una chica que lucía lo que parecía un disfraz de tigre, bastante ceñido, a la que miré el culo con disimulo mientras sorbía mi cerveza, Estaba en medio de una charla cuando aparecieron.
Juro por Dios que las paredes de la habitación se combaron mientras el Universo luchaba por no colapsarse. Aquellos dos individuos se abrieron paso entre el gentío y el de delante, el más alto, agitaba un cencerro sin parar, como si fuera una campana anunciando lo que seguro que era el Apocalipsis. Era un hombre delgado, con el pelo muy corto y un fino bigotito que le daba aspecto de oficial franquista disfrutando de su vida secreta. Iba vestido con una especie de maillot negro ajustado, con bandas blancas y unos altísimos zapatos de tacón. Lo peor de todo es que se notaba que tenía práctica, porque avanzó sin tropezar una sola vez. Yo, por el contrario ya me estaba tambaleando, y la visión de su compañero no ayudó nada: era bajo, lucía un bigote más espeso, calzaba zapatillas y vestía una enorme camiseta naranja y una gorra roja adornada con chapas que le hacia parecer una parodia de Arale.
Aprovecharon que me estaba buscando el pulso para subirse al escenario y comenzar a cantar. El que hacia de Arale era el solista y empezó a botar y a lanzar puñetazos al aire, igual que el Chavo del Ocho, mientras su compañero manipulaba un especie de mesa de mezclas de la que salían chirridos. La canción giraba en torno al trascendente hecho de que Elisabeth Taylor se había casado siete veces. Por lo que pude entender, todas sus canciones eran semejantes, una mezcla de cotilleos y conversaciones de siete de la madrugada pasadas por el tamiz electrónico. Era raro, pero pensé que podía soportarlo y entonces, de repente, el alto se inclinó hacia el micrófono y ¿Qué… qué hacía? No podía ser cierto. En un gesto tan innecesario como obsceno, se metió la mitad del micrófono en la boca mientras emitía un sonido escalofriante, de lengüeteo, que el sintetizador convertía en un zumbido electrónico, como el de una cigarra en celo. Miré a mi alrededor pero nadie aparentaba estar escandalizado, ninguno parecía dispuesto a tirarles piedras o sus propios ojos, ya puestos.
Una del grupo, una chica encantadora, bailaba tranquilamente al lado de la mujer tigre, que parecía ronronear. A mi lado, otra amiga sonreía malévolamente al ver mi cara, como si me hubiera metido un tripi caducado en la cerveza. Me sentía traicionado. Entonces, mientras el cantante seguía el ritmo con el pie, su compañero hizo equilibrios sobre un solo tacón mientras levantaba la otra pierna hacia atrás. Un hombre adulto con bigotito enfundado en un maillot negro fingía ser una bailarina en un escenario mientras cantaban algo sobre Alan Turing con voces robóticas y nadie hacia nada ¡Nada! Experimenté una sensación muy extraña, como si me estuviera disociando de la realidad ¡Dios mío, lo estaba haciendo otra vez! ¡Estaba violando oralmente a ese pobre micrófono!
Ahora cantaban algo sobre un disfraz de tigre, y entonces comprendí lo de la chica ronrroneante. Lo comprendía todo: yo era el único cuerdo de la sala, el único que venía de un mundo en el que los tipos con mostacho llevaban pantalones ¡Pero no dejaría que lo supieran! Les seguí la corriente durante el resto del espectáculo, hasta que el alto volvió a sacar a relucir el cencerro y todo acabó como empezó. Entonces pude salir con los nervios de punta del local, acompañado por los ultracuerpos que hasta entonces había creído que eran mis amigos, y volvimos a la ciudad. No me avergüenzo al confesar que cuando entré en mi casa, lloré como si me hubiera llamado Iria.