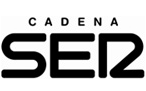Palabras encadenadas
El otro día me volvió a ocurrir una de esas experiencias que hacen del periodismo una profesión tan entretenida. Eran las cinco de la tarde, quizá, y yo estaba tratando de descifrar las órdenes de mis jefes antes de ponerme a teclear, cuando sonó el teléfono de mi mesa. En ese momento, el informático estaba descargando algunas actualizaciones en mi ordenador, así que lo esquivé, cogí el auricular y pregunté inocentemente quién era.
Al otro lado del aparato, un hombre me dijo: “Buenas, le llamo porque me preguntan desde Noruega cómo se llamaba al hombre que azotaba en las plantaciones a los esclavos”. Abrí la boca y la cerré un par de veces. “¿Cómo?”, respondí. El hombre al otro lado de la línea volvió a repetir su pregunta, pero aquello no ayudó a aclararme nada. Es más, lo empeoró todo, porque arruinó mi más ferviente esperanza, que en aquel momento era que yo le hubiera entendido mal. Me pareció que mi cordura estaba sufriendo una agresión totalmente gratuita, así que repetí palabra por palabra lo que había dicho mientras miraba al informático, a ver si a él le sonaba tan raro como a mí. Cuando frunció el ceño en un gesto de desconcierto sentí un gran alivio, y me encaré con el tipo al otro lado de la línea.
“Comprendo”, mentí con descaro- “Y… ¿Por qué llama aquí?” El sujeto me explicó que había leído hace años en el periódico un reportaje sobre un tal Pedro Blanco, que al parecer había sido un notorio esclavista en las Antillas españolas, uno de esos tipos con sombrero de paja y vestido de blanco que se dedicaba a azotar a esclavos y beber ron. “Me dije que seguro que ustedes lo saben”, añadió.
“¿Y lo de Noruega?”, pregunté. Resulta que tiene un amigo que es profesor en Noruega y era este quien le había preguntado sobre el nombre en cuestión. Yo asentí mecánicamente, aún a sabiendas de que él no podía verme. “Ya, y usted es…”, dejé en el aire la respuesta. Él me dijo que era un simple aficionado a la historia y se ofreció a identificarse, pero yo le dije que no hacía falta, porque si no se trataba de Gila poniendo una conferencia desde ultratumba su nombre no iba a contribuir a aclarar las cosas. “Pues no sé si puedo ayudarle, porque esta no es mi línea habitual de trabajo”, añadí. Aunque es cierto que de vez en cuando llama gente pidiendo información sobre tal o cual evento, o incluso pidiendo una foto que había salido en el periódico hace veinte años, nunca había recibido una llamada tan rara. De todos modos, intenté ayudar. “¿Negrero?”, sugerí.
Pero él lo rechazó porque, como yo mismo reconocí, negrero era el nombre que designaba al traficante de esclavos, y no propiamente al que los azotaba. Me confesó que había buscado por internet hasta volverse loco y que por eso había decidido a llamar a la redacción. Me froté las sienes tratando de relajarme. Sugerí capataz, pero tampoco era la correcta, porque ordenaban el trabajo en la plantación, y no se limitaban a infligir castigo corporal. Luego me comentó que algunos mulatos, hijos de los dueños de la plantación, ocupaban a veces ese cargo.
Tengo que reconocer que no le agradecí el dato porque, a esas alturas, me sentía como en un cruce entre “Scream” y “Pasapalabra”. Él me comentó que había pensado en “comitre”, que yo sabía que era el nombre del tipo que azotaba a los remeros en las galeras. Reprimí el impulso de preguntarle si sabía cómo se llama al que da la vara por teléfono e insistí en que no podía ayudarle. Me ignoró y expresó sus dudas sobre si la palabra era de raíz latina o griega. Yo ya estaba dispuesto a soportar cualquier castigo físico antes de continuar con la conversación y empleé la técnica que uso siempre cuando quiero colgar: que me llama mi jefa. El hombre se excusó, me dio las gracias y colgó,y yo pudo volver a mis cadenas del día a día, con agradecimiento: por una vez tenía la sensación de que, más que esclavizarme, me anclaban a la realidad.