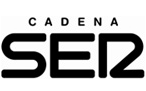Nominaciones
Hace poco un amigo tuvo un hijo. Le llamé para felicitarle y le pregunté sí podía visitar a la familia. Me dijo que mejor la semana siguiente, que todavía estaban aclimatándose. Le pregunté cómo iba todo y me explicó que bien, pero que era imposible ponerle los patucos al niño. Tras animarle para que castigara ese primer desafío a su autoridad paterna, prohibiéndole salir, me interesé por su nombre, porque sabía que habían decidido ponerle uno adecuadamente celta. “Artai”, anunció el orgulloso padre. “¿Artai?”, repetí. “Si, es el nombre del hijo de Breogán”. Aquello me extrañó porque, según tenía entendido, Breogán había tenido diez hijos, pero solo uno de ellos, Ith, era relativamente famoso, por ser el primero en pisar Irlanda, según una historia del siglo XII. Así que tras una rápida búsqueda en internet, descubrí que, en realidad, Artai era hijo de Brigo, el primer poblador de Galicia según una fábula del Compendio de la Historia de Galicia de Ramón Marcote, que explicó así el origen del nombre de la tribu ártabra.
Bueno, da igual. Esas sutilezas no le importan a nadie. Desde mi punto de vista, el padre de Artai es ahora mi amigo. Me importaba mucho más determinar por qué un colega al que siempre había considerado un tipo muy sensato y razonable, había decidido ponerle a su retoño un nombre como ese, lo que en mi opinión es una excentricidad. O no, porque de un tiempo a esta parte, me da la impresión de que todo el mundo se siente obligado a buscar para su descendencia el nombre más raro posible, que le pertenezca en exclusiva. Una amiga tiene un sobrino llamado Nemo, y sé de alguien, sin parientes germanos conocidos, que llamó Otto a su primogénito. Todo el mundo conoce casos parecidos. Pero, a pesar de lo que puedan creer algunos, no se trata de un fenómeno nuevo, aunque ahora se haya convertido en una fiebre.
Hace poco entrevistaba al presidente de la Federación de Anpas, que me comentó que acababa de hablar con un técnico municipal de educación llamado Belisario. Le interrumpí para preguntarle, indignado, qué coño esperaban unos padres de su hijo para ponerle el nombre de un general bizantino del siglo VI. Mi entrevistado no me respondió, más que para echarse unas risas. Otro caso: cuando estaba en la facultad, conocí una noche a una chica que se llamaba Guiomar. Nunca lo olvidaré porque cuando le contesté: “¡Qué bonito! Como la princesa de Machado” (era bastante guapa y yo ya tenía un par de copas encima), casi se echó a llorar: “¡Por fin alguien que la conoce!”. Me di cuenta de que aquella pobre chica había sufrido toda una vida de incomprensión y miradas de desconcierto aunque, desgraciadamente, no me permitió ir más allá a la hora de proporcionarle consuelo. O de proporcionármelo ella a mí.
Pude entender por fin el porqué de esta manía hace un par de semanas, cuando conocí a un tipo que iba a ser padre de una niña. Habíamos quedado en el párking de un centro comercial para que me enseñara su coche, a ver si me interesaba comprarlo. Mientras intentaba dar con una pregunta que le hiciera creer que sabía lo suficiente de coches como para que no se sintiera tentado a engañarme, quise ganar tiempo preguntándole si ya sabía el nombre del bebé. Él me contó que todavía no se habían decidido entre Isabella o Ariadna. Se dio cuenta de mi mirada de extrañeza y se explicó: “No quiero que, cuando la llame, se gire nadie más”.
En el fondo, no es que le preocupara provocar tortícolis entre la desprevenida población femenenina. Es que él, como tantos otros padres, quiere darle a su hijo el regalo de un nombre bonito, sonoro y personal, que les haga especialmente reconocible, como una especie de mancha de nacimiento. Es muy normal: todos los padres quieren lo mejor para sus vástagos y ninguno quiere que tengan que superar el hándicap que les ha lastrado a ellos toda su vida, como es el llamarse Juan, Marcos, María o Sonia. Porque, en el fondo, todos creemos que también habríamos estado destinados a ser ricos y famosos si nos hubieran bautizado Shakira, Madonna, Bertín o Chenoa. O por lo menos, Froilán.