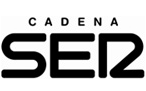Generación X
Es una de aquellas noches en las que se recuerda la conversación como algo tan divertido que se convierte en un tópico que se saca a colación en cuanto es posible. Mi amigo y yo estábamos en aquel local en el que ninguno de los dos había entrado más de un par de veces en nuestra vida. El resto de los colegas habían acudido a la cena acompañados de sus esposas y parejas, así que se habían retirado pronto, pero nosotros seguíamos charlando de madrugada, igual que hacemos desde hace una década. Al reparar en ello, me recorrió una oleada de afecto hacia mi viejo colega, o quizá solo fuera el alcohol. Habíamos hablado de lo divino, lo que había dado bastante de sí, puesto que él es un católico practicante y yo un ferviente pastafari, y ya pasábamos a lo humano. Como nuestro interés por el fútbol es marginal, eso significaba hablar de sexo. Y parece que en ese campo había bastantes novedades.
Resulta que mi amigo sale con una chica bastante más joven que él y que es profesora en un colegio privado, lo que le mantiene en contacto permanente con la adolescencia, de la misma manera que trabajar en Teixeiro le pondría en contacto con la hez de la sociedad, y con el mismo resultado: uno no puede evitar enterarse de cosas que habría preferido no saber. En el caso de la profe, lo descubrió cuando sus alumnos le empezaron a hacer preguntas relacionadas con el sexo. Ella sabía que podía pasar, y creía estar preparada, pero se dio cuenta de que aquello le superaba cuando una de las niñas le preguntó, completamente en serio, si era normal que su novio le hiciera un bukkake o si había que dejarle entrar por la salida de emergencias.
Parece que los niños de hoy en día obtienen sus primeras nociones de sexo a través del porno. No es algo muy distinto a lo que ocurría en mi época, pero la diferencia está en la cantidad de material X y en la edad en la que se tiene acceso a ella. Cuando yo era un crío, el porno no era un derecho, sino un privilegio que había que ganarse: el compañero que se traía una revista de su hermano al colegio se convertía en un dios, rodeado por una cubierta de cabezas que observaban atentos el espectáculo de la belleza femenina en todo su esplendor al mismo tiempo que fingían la despreocupación de quién ya lo había visto en multitud de ocasiones. Cada una de aquellas revistas era un tesoro, un artículo de lujo, porque había que reunir mucho valor para acercarte a la quiosquera, la misma que está acostumbrada a que le pidas el periódico para tu padre, y comprarle un Playboy o un Penthouse para luego correr hasta casa y guardarla debajo de la cama donde, más tarde o más temprano, la encontraría tu madre.
Aquello forjaba una clase especial de adolescente, un tipo curtido que sabía valorar un desnudo integral porque se lo había ganado y que era capaz de mantener un largo noviazgo, de años de duración, con la chica del desplegable, a la que ocasionalmente engañaba con la estrella de alguna cinta de vídeo, en una época en lo único que tenía que tener una película para ser considerada guarra era mostrar a una pareja desnuda haciendo el misionero. Pero internet lo cambió todo, aumentó en consumo en masa y obligó a los pornógrafos a subir el nivel de la complejidad de las prácticas sexuales, de una manera parecida a lo que ocurrió con la coreografía de las películas de artes marciales. Hoy en día están al alcance de cualquier adolescente pajillero no solo millones de fotos de mujeres desnudas, sino vídeos en los que se practican toda clase de perversiones, que han hecho mucho más por ampliar el vocabulario de los estudiantes de inglés de este país que generaciones enteras de frustrados profesores: creampie, gangbang, fistfucking, bondage, bukkake, splosh, sex diet, footjob, dogging, swapping…
La mayoría ha aceptado esas películas, en la que tipos musculados con los testículos rasurados galopan sobre mujeres piercings y tatuajes, como una especie de documental, su hoja de ruta hacia la cumbre del placer sexual. Mi amigo lo sabía bien, porque una chica que conocía su novia le había comentado que hasta el otro día no se había enterado de que tragárselo era solo una opción. A sus 24 años de edad. Los dos nos reímos de aquello durante un buen rato, pero no pude evitar pensar que la vida me había superado, como me ocurre a menudo. Son de otra generación, una que ha comenzado a aprenderse el alfabeto por el revés, una que sí merece ser llamada X.