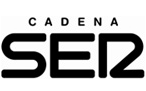La edad del apocalipsis
Debo reconocer que tengo sentimientos encontrados respecto a la Tercera Edad. Por un lado, sus miembros me inspiran el respeto y la consideración que me han insuflado desde mi más tierna infancia, lo cual explica por qué jamás he podido hacer un trayecto completo en bus ocupando un asiento. Por otro, soy capaz de hacer casi cualquier cosa con tal de no tener que entablar una conversacion con uno de ellos. Es algo terrible, lo sé. La opinión pública (me refiero a la televisión) hace un gran esfuerzo para convencernos de que cada jubilado acumula dentro de sí un tesoro de experiencia del que podemos beneficiarnos, pero la verdad es que resulta muy difícil mantener esa ficción después de escuchar a la abuela de uno preguntar si Palencia está en Castilla la Vieja o afirmar que no es necesario acudir al médico porque se puede curar todo con la mezcla adecuada de ajo, limón y aloe vera.
Es mejor no remover en las filias personales de la Tercera Edad. Recuerdo haber asistido al centro cívico de Os Mallos, a un proyecto en el que invitaban a personas de cierta edad a que trajeran un objeto que conservaran desde hacía mucho tiempo y hablaran sobre él. Docenas y docenas de jubilados miraban a la cámara, con el objeto en cuestión en la mano, como una fotografía o una tetera o cualquier otra cosa, y le contaban a la cámara lo mucho que les importaba ese objeto. Mientras yo me preguntaba por qué se derrochaba dinero público para recopilar experiencias tan personales que resultarían triviales para la posteridad, tuve que escuchar a una señora resentida que agitaba una muñeca de porcelana y mostraba su resentimiento contra sus hijos porque no querían darle nietos. Pensé en sugerirle que acunara a la muñeca, pero en aquella ocasión logré callarme a tiempo, algo que no consigo a menudo.
Además, sospecho que los ancianos no están realmente tan interesados en transmitirnos sus conocimientos como en convertirnos en oyentes de sus interminables anécdotas, algo que es totalmente antisocial y que no permitiríamos a nadie que no fuera hasta arriba de Sintrón. Lo más curioso es que no hace falta darles mucho pie a ello: más de una vez he tenido que escuchar a un señor al que solo le pregunté por una dirección contarme su vida durante diez minutos, dirección que, por cierto, no sabía, y que luego me quiso echar una mano ayudándome a abordar a los transeúntes por la calle. Después de unas cuantas experiencias como ésas, tengo que confesar que ahora incluso evito el contacto visual con los ciudadanos de la Tercera Edad, porque me he dado cuenta de que basta con un cruce casual de miradas para que se anime a abordarte una encantadora ancianita que has conocido en la cola de la carnicería. En cambio, si miras fijamente a cualquier desconocido por debajo de los sesenta, lo único que consigues es que se sienta incómodo y examine con atención las paredes.
No es un asunto que pueda tomarse a la ligera, porque mientras que al pesado de turno se le puede cortar siendo borde con una ancianita es prácticamente imposible reaccionar de esa manera o de cualquier otra que no sea asentir repetidas veces con una sonrisa congelada en el rostro mientras buscas una excusa, cualquier excusa, para salir de allí. Organizaciones éticamente cuestionables ya se han dado cuenta de ello, por eso los adventistas han reclutado a jubiladas por miles. Ahora mismo, un ejército de señoras de pelo teñido y cortado en forma de aureola, con enormes gafas con cadenillas y vestidas con falda y chaqueta se dedican a aporrear las puertas de gente desprevenida que al abrir se preguntan si son una de esas vecinas con las que se crzua a diario en el ascensor antes de reparar en el ejemplar del Atalaya en su mano. Esa gente se ha dado cuenta de que la única forma de que una persona que no sabe si va a llegar a fin de mes escuche que el Apocalipsis está cerca sin mostrar desprecio es que lo haga alguien al que la víctima es incapaz de distinguir de su abuela.
Quizá otra razón por la que los adventistas han escogido a las abuelas como los heraldos del Apocalipsis es la complacencia que parecen sentir por las historias escabrosas. Incluso mi abuelita, una encantadora señora de 88 años, tiene esa tendencia que deja entrever en las anécdotas con las que me ameniza la sobremesa. Porque en el bosque genealógico de primos, primas, hermanos que se fueron a América o a Suiza por el que mi abuela se mueve con una facilidad desconcertante, sobresalen aquellos que tuvieron una muerte súbita. Por ejemplo, un primo suyo, un mozo muy apuesto, que apareció muerto en el retrete. Estaba en un bar, tardaba en volver, fueron a buscarlo y allí estaba, con los pantalones por los tobillos. Muerte fulminante. La pimera vez que mi abuela me lo contó, tuve que disimular la risa, pero parece ser que no fue el único caso: dos familiares míos más también murieron en lo que podríamos denominar acto de servicio. Quizá se juntó un corazón débil con el estreñimento, no lo sé, pero ahora, cada vez que mi abuela comienza con su monólogo de sobremesa, rezo para que no empiece otra vez con la lista de bajas. Es la clase de historia que me hace pensar que yo tampoco asistiré al Apocalipsis.