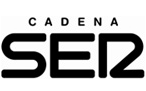Agitador
La semana pasada fui al juicio de Nicanor Acosta, un vejete de 76 años que se ha convertido en un símbolo del activismo local acudiendo de una protesta a otra con su megáfono. Se le se juzgaba por haber incitado a la gente a poner en peligro la seguridad ciudadana dura la protesta contra el desalojo de Aurelia Rey. La mayoría de los testigos se salieron por la tangente, asegurando no recordar nada, pero Nicanor, con su voz quebrada, repitió a la jueza palabra por palabra lo que había dicho entonces, para que la jueza pudiera decidir por sí misma si aquello había incitado a la multitud o no. Y luego salió a la calle, donde le esperaban cincuenta personas, para repetir megáfono en mano las mismas consignas que le había llevado allí, entre aplausos. Le temblaba la mano mientras sostenía el micrófono. Llevaba sombrero de ala ancha.
Aquel día, hace dos años, también llevaba sombrero, pero con el ala más corta, además de bufanda y guantes, porque hacía bastante frío aquel febrero en la acera de Padre Feijóo. Aurelia Rey era una costurera octogenaria, una anciana pesadísima, que sin importar lo que le preguntara uno, siempre repetía la misma historia: que alguien le había orinado en las escaleras, o que habían aprovechado una vez que la puerta estaba entreabierta para arrojar un artefacto incendiario. Llevaba viviendo en una buhardilla desde hacía cuarenta años, y había tardado un poco en pagar el alquiler por dos meses, lo que permitía a los dueños echarla y poder alquilar la vivienda por un precio mucho más elevado. Stop Desahucios se había convertido en sus guardianes y vigilaban el portal, esperando a que llegara el personal del juzgado para desalojarla.
Yo estaba impaciente. Había pasado un par de días de guardia, levantándome a las siete de la mañana, preguntando a cada rato a los de la plataforma si había una novedad. A medida que la atención pública aumentaba, las declaraciones espontáneas habían dado paso a comunicados redactados en la cafetería de al lado, panfletos sin el menor interés periodístico. Los leía mientras un chaval que no podía tener más de 20 años alardeaba ante mí de haber estado todo el 15M en el Obelisco, como si hubiera ido a la guerra del Vietnam, mientras me enseñaba su cámara digital con objetivo analógico con la que realizaría la crónica gráfica de la lucha contra el sistema. Yo le miraba por el rabillo del ojo y llamaba al Ayuntamiento, a la Policía y a Xustiza tratando de averiguar cuándo iba a pasar algo. Los periodistas nos movíamos en grupo, vigilándonos, hablando con los políticos que se acercaban a chupar cámara y seguíamos el recorrido del sol tratando de calentarnos. Era incómodo y aburrido, pero había que estar ahí. Se trataba de una noticia importante. Lo supe en cuanto apareció un periodista del programa de Ana Rosa. Todos nos reímos de aquel tipo con pinta de modelo y con tanto maquillaje encima que daba a su piel un tono naranja, pero era la prueba de que aquello era actualidad a escala nacional.
Cuando por fin llegaron los de juzgados, los manifestantes les echaron a patadas, literalmente. La Policía estaba ahí, vigilándolo todo, pero no les habían dado orden de intervenir, así que se limitaron a llevárselos. Todos nos preguntábamos qué iba a pasar cuando, horas más tarde, nos llegó la confirmación de que no se iba a ejecutar la orden de desalojo por hoy y los policías se retiraron. Los activistas recibieron la noticia como una victoria y la comunicaron a los simpatizantes que se agolpaban en la calle. Eran las dos de la tarde, así que nos fuimos a comer algo antes de ir a la redacción.
Ya estaba en el coche cuando me llamaron para decirme que la Policía había vuelto: todo había sido una trampa para que los manifestantes se fueran a sus casas, Cuando aparecieron los furgones llenos hasta los topes de antidisturbios solo quedaban los que se habían atrincherado dentro del portal, tras la puerta encadenada, y un par más en el exterior. También estaban dos concejales, Carril del BNG y Santiso de EU, que se aferraron a los barrotes de donde les arrancaron los antidisturbios. Los furgones se habían adueñado de la calle y aunque los manifestantes volvieron enseguida, ya había una barrera de policías entre ellos y el portal. Nicanor iba de un lado a otro, gritándoles a través del megáfono, recordándoles que tenían abuelas, que si su trabajo era echar a ancianas a la calle. “¡Qué vergüenza!”, tronaba.
Los agentes intentaban cortar el candado con unas cizallas, pero Naya, un sindicalista de la CIG alto y con coleta, tiraba de ella de un lado a otro, impidiendo que hicieran presa. Necesitaban una radial. De vez en cuando, los manifestantes gritaban más consignas -“¡Aurelia se queda, Aurelia non se vai!”- pero la mayoría estaba expectante. Cuando llegó el camión de bomberos y dos de ellos se bajaron de él, radial en mano, todo pareció perdido y arreciaron los gritos. Los policías cerraron filas pero el bombero de la radial no parecía muy ansioso por cortar la cadena. Naya le miró a través de los barrotes del portal: “¡Non o fagas, compañeiro!”. El público se sumó al grito: ¡”No lo hagas, no tienes por qué hacerlo!”. El aire en la calle dejó de moverse cuando trescientas personas contuvieron la respiración..
Luego Naya deslizó por la puerta un papel y el bombero lo alzó mientras se retiraba. Trescientas personas leyeron a la vez el texto: “Stop Desahucios”. Más tarde, la imagen de ese hombre enmascarado por su casco, sosteniendo aquel pedazo de papel, se volvería icónica, pero entonces la gente se volvió loca, empezaron a gritar: “¡Sí se puede, sí se puede!”. Estaban frenéticos. Habían protestado durante todo el día, y cuando creían que aquello era todo, aquel hombre, que luego supimos que se llamaba Roberto Rivas, había convertido la protesta en algo más que un gesto vacío. La emoción saltaba de una persona a otra como electricidad y resultaba difícil no contagiarse de tanta energía. Yo tenía algo raro en la garganta. El mando policial estaba furioso y hablaba con el jefe de la dotación de bomberos. Éste asintió y avanzó con la radial hacia la puerta. La gente clamaba: “¡No! ¡No, no, no!”. Y entonces, el bombero lanzó un grito de dolor, se sujeto la mano y se retiró hacia el camión. Me acerqué y le pregunté que le pasaba. “Me he lesionado ¿Entiendes?”, me respondió mirándome a los ojos.
Lo entendía. Y los manifestantes también. Aquello era una fiesta. Durante diez minutos más, todos gritaron hasta quedarse afónicos. A Nicanor ya solo le salían gallos o quizá se le habían agotado las pilas a su megáfono.
Entonces llegó otro coche de bomberos. Una furgoneta le abrió paso como si fuera el tercero de la tarde. De él se bajaron dos oficiales de bomberos, hablaron con el mando y se acercaron al portal. Esta vez no hubo dudas. Cortaron la cadena sin más. Por un momento, todo pareció perdido. Todos nos echamos hacia adelante. Creo que yo quería ver como reaccionaban los de dentro del portal, pero los manifestantes ya estaban muy cerca. Algunos se subían a los vehículos de emergencia, con el puño en alto -“¡Sí se puede, sí se puede!”-. Los policías habían perdido mucho terreno, se esforzaban por no retroceder más aún, pero la masa se abalanzaba como una ola. No había personas, solo se veían manos y cabezas que iban atrás y adelante. Yo no sabía donde estaba Nicanor, no sabía donde estaba nadie. Tragué saliva intentando librarme de aquel nudo.
Y entonces, por fín, alguien rompió el cordón policial, se coló entre dos agentes y detrás de él vinieron todos, a docenas, corriendo para agolparse en el portal, imparables. Fue emocionante. Los policías les zarandearon pero venían más y no era posible hacerlos retroceder sin usar la fuerza -“¡Sí se puede, sí se puede!”- y el mando policial pedía permiso para cargar y despejar todo aquello. Los antidisturbios no podian hacerlo sin la orden explícita del delegado o del subdelegado del Gobierno y se cuidaban muy mucho de que lo hiceran por la radio, porque todo quedaba grabado. Pero el subdelegado, o quien fuera, no estaba por la labor de rematar aquel desastre con imágenes de los policías aporreando cabezas. Se retiraron. Se retiraron de verdad.
Al principio costaba creerlo, porque esas cosas simplemente no ocurren, pero veía a los policías subiendo a los furgones y marcharse y tuve que admitirlo. Los manifestantes seguían allí, ante el portal, dueños de la calle y del mundo y cuando aquella anciana pesadísima salió de la calle la aclamaron mientras los flashes la hacían brillar. Ella agradeció el apoyo de la gente y pronunció unas palabras más, pero lo principal estaba ya dicho: sí se podía, y Aurelia no se iba. Aurelia se quedaba. Nicanor alzó el megáfono y todos volvieron a corearlo.