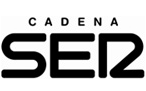El acosador de Feijoo
Una de las mejores cosas de mi trabajo –y a veces, también de las peores– es que conoces a toda clase de gente. Algunos son difíciles de encajar. Por ejemplo, el de la semana pasada, un hombre que está embarcado en una cruzada personal contra una jueza que fallo en su contra en un juicio y, al mismo tiempo, quiere crear un imperio de la nada. Cuando el fotógrafo acabó de sacarle una foto –a él y a su madre- yo le deseé suerte. Él me dijo que no la necesitaba y preguntó a mi fotógrafo si no creía que estaba mal que una jueza se dedicara a prevaricar, y él, por supuesto, respondió que no. Mi entrevistado pensaba armar una buena: se había puesto bajo el amparo del comisario general de la Policía, de todas las fiscalías y del Tribunal Constitucional. Asentimos educamente. Cuando se fueron, el fotógrafo me miró y me preguntó: “¿De dónde sacas a esta gente?”. Yo le enseñé las manos, como para demostrar que no ocultaba nada, y le aseguré que ellos venían a mí.
Normalmente, el primer indicio de que voy a conocer a alguien así es que mi jefa se acerca a mi escritorio con un papel en la mano y me dice que tiene un encargo. El segundo indicio es que, cuando llamo al número de teléfono que figura en el papel, la persona al otro lado me tiene más de diez minutos al aparato sin poder abrir la boca, contando una historia que yo trato de convertir mentalmente en una noticia mientras garabateo en el bloc.
Bueno, de este sujeto en particular ya hablé en una ocasión. Es el tipo que asegura que es víctima de una estafa: de profesión camarero, había montado un restaurante asociándose con un extraño que le había presentado el director de su caja de ahorros tras obtener un crédito empleando como garantía la casa de su madre. Luego su socio decidió echarle aprovechando que tenía el 51% del negocio y, como no pudo pagar lo que debía, su madre (la de la foto) acabó perdiendo la casa, lo que le valió el ostracismo familiar y una depresión.
Hasta ahí, es una historia triste pero normal. Pero enseguida todo comenzó a volverse raro: salió de su postración y, al revisar los papeles, descubrió que entre ellos se encontraba una nómina de palista a su nombre. Como él nunca había ejercido esa profesión, presentó una demanda que perdió porque la jueza no le había dejado presentar como testigos a unos directivos de la Seguridad Social ni había prestado atención a esa prueba vital. No se rindió: decidió denunciarla por prevaricación, pero no encontró ningún abogado dispuesto a presentar la denuncia. Porque la magistrada les intimidaba, según él.
Los abogados coruñeses no eran los únicos que se sentían intimidados: mi entrevistado tiene la nariz rota, como un boxeador, y su mandíbula cuadrada parecía aún más angular porque la adelantaba como si me apuntara con ella. No sé como se comportaría en un ring, pero en lo que se refiere a la vida, resultaba un contrincante correoso. Cualquiera se hubiera rendido a esas alturas, pero él decidió subir las apuestas y hacer realidad su sueño de construir un enorme centro de automoción, el mayor de toda Europa, de manera que la publicidad que generara haría imposible que nadie ignorara su caso. Implicaría a todas las autoridades a nivel provincial, autonómico y nacional, y a todos los fabricantes de automóviles. “Me han obligado a ser un emprendedor a la fuerza”, aseguraba.
Enseguida se topó con el primer escollo. “No es cierto que Feijoo apoye a los emprendedores –me confió–. Llamé 17 veces a su despacho y su secretaria siempre me dice que está ocupado”. Me mostré escandalizado por la mala fe de los políticos. Una semana después, cuando volvió a visitarme, el número había ascendido a 23. Entonces me removí inquieto en mi asiento y miré a la calle a través de la ventana, por si había aparcado algún coche con policías vigilándonos. Me tranquilizó comprobar que no era así, pero esa sensación me duró poco porque enseguida me explicó que se había leído un libro de Derecho Constitucional y había decidido seguir adelante con su caso por su cuenta.
No supe qué decir. Me daba la impresión de estar delante del malo de “El cabo del miedo”. Enumeró los nombres de todas las personas contra las que pensaba presentar denuncias y a las autoridades a las que pensaba pedir amparo: el fiscal superior de Galicia, el del Estado, el Tribunal Superior de Xustiza, el Tribunal Constitucional, el Director General de la Policía. Me pareció que el esfuerzo mnemotécnico (recitaba los nombres de carrerilla) que implicaba le daba un cariz aún más siniestro. Me lo imaginaba en su habitación, mirando una pared llena de fotos, documentos y recortes como si investigara su propio crimen. También me informó de que al mismo tiempo que publicara el artículo, iba a comenzar una campaña en las redes sociales. “Quiero provocar un tsunami”, me explicó.
En cuanto lo dijo, me dí cuenta de que no me encontraba ante el protagonista del “El cabo del miedo”, sino más bien de “El Quijote”, porque creía que si la gente no reacciona a las injusticias es porque desconoce lo que pasa y no simplemente por apatía o indiferencia y confiaba en que una proeza personal marcaría la diferencia. Aquel hombre había leído libros de leyes y había creído que reflejaban la forma en que funciona el mundo, cuando el abismo que separa la teoría de la práctica puede ser tan grande como el de los libros de caballerías. Es un idealista. Y si los policías me preguntan un día por el acosador de Feijoo, eso es lo que pienso declarar.