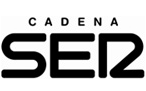0 de 100
De entre las grandes preguntas con las que la Humanidad se acosa a sí misma, una de las más repetidas es la de cuál es la mejor manera de ligar. Por supuesto, la gente también quiere saber qué hay más allá de la muerte, o qué fue primero, el huevo o la gallina, pero esas preguntas nunca tienen un cariz tan urgente como la primera. Tuve ocasión de reflexionar sobre ese tema hace unos días, cuando un amigo me pidió que pronunciara unas palabras durante la ceremonia de su boda. El resto de mis supuestas amistades comentaron que tomar aquella decisión requería casi tanto valor como el casamiento en sí, pero lo cierto es que no salió tan mal: hice un repaso por las diversas etapas de mi amigo en lo que son las tácticas del ligoteo, desde el culto al cuerpo hasta las páginas de contactos. Que fue, por cierto, como conoció a la que desde hace un par de semanas es su mujer.
Todo el mundo tiene su opinión sobre este tema: un colega asegura que para ligar hay que ensuciarse, algo parecido a bajar a la mina y darle al pico y a la pala, en un ambiente sofocante, a oscuras, sin saber si en el siguiente golpe hallarás una veta de metal precioso o una bolsa de gas grisú. Otro mantiene que lo único necesario es tener confianza en uno mismo y, sobre todo, ignorar a la chica para que ella sea la que se acerque a ti. En una ocasión, un tipo me comentó que lo que le funcionaba a él para seducir era contarle una historia. Tenía una sobre el origen del nombre de una marca de cigarrillos que, al parecer, era pura morfina. Después de escucharla lo único que puedo decir es que no funciona con los hombres. Luego está la bien conocida teoría de que es una cuestión de insistir: si cada noche abordas a cien mujeres, seguro que no vuelves a casa solo.
Pero nunca he oído nada tan estrafalario como hace unos días. Había quedado con un colega, su novia, y un par de amigos de ésta, los tres de unos 25 años de edad. Yo llegué más tarde a la terraza donde estaban bebiendo e inmediatamente conseguí ganarme la antipatía de la amiga, una psicóloga que vestía de negro y llevaba mucha sombra de ojos, afirmando que los hombres tenían más impulso sexual que las mujeres. Resulta que ella estaba convencida de que lo que ocurre es que la represión social había obligado a las mujeres a refrenar su impulso. Yo alegué que era bien sabido que la testorena es la hormona que regula la agresividad y el impulso sexual, y que los hombres tenían más de esta, igual que las mujeres tenían más estrógeno. Quizá una psiquiatra hubiera aceptado este argumento, pero una psicóloga no. “No puedo creer que pienses eso”, me reprochó. Me dí cuenta de que me consideraba un retrógrado, así que traté de aliviar la tensión. “Bueno, te propongo que lo hagamos, tú y yo. Ya verás como pierdes el impulso enseguida”. Aquello provocó un coro de carcajadas en la mesa, al que ella no se sumó. Mi nueva enemiga mortal se limitó a responder que no creía que tuviese razón. “Gracias, me siento halagado”, repliqué. Hubo más risas mientras ella protestaba que no se refería a eso. A partir de entonces, evitó cuidadosamente el contacto visual conmigo.
Afortunadamente, su amigo (también psicólogo) proporcionaba suficiente conversación por los dos. Mientras nos movíamos de garito en garito me encontré con un par de amigas, y me explicó su tácica para ligar cuando hay dos chicas y quieres librate de la que no te interesa. “Les pediría que adivinaran mi edad”, me reveló. Mientras caminábamos, me aclaró que le daría su DNI a la amiga para que lo leyera y así neutralizarla, mientras él hablaba con la que le interesaba. Dudé. Era original, eso había que reconocerlo pero, a menos que su DNI tuviera impreso un sudoku por la parte de atrás, solo funcionaría por un segundo, y el común de los mortales suele necesitar algo más que eso para ligar.
Aquello no fue más que el principio. Entramos en un local y pedimos una copa mientras me confiaba sus métodos para romper el hielo. Por ejemplo, tenía una camisa a la que no le había quitado la etiqueta desde que la había comprado ¿Por qué? Porque si una chica te avisa de que llevas la etiqueta, eso es que le interesas. Pegué un trago a mi gintonic y miré a mi colega, que asintió. “Sí, yo también lo he oído”, parecía decir. Aquel Freud también tenía otra camisa, ésta de jirafas similares a tenedores. Le pedí que lo repitiera, con la esperanza de haber oído mal, pero no: “Te acercas a la chica y le preguntas: ¿esto te parecen jirafas o tenedores?”. A partir de ahí, se supone que todo iría rodado. Esta vez bebí más ginera, con la esperanza de que me ayudara a entenderlo, mientras recibía de mi colega una nueva confirmación visual.
No estoy seguro de que me convenzan sus métodos, pero tengo claro que algo hay que hacer para ligar porque, en contra de lo que dicen las estadísticas, sí es posible entrar a cien mujeres y recibir cien negativas seguidas. Lo constaté esa misma noche, en el último garito en el que nos metimos. En él había un tipo que se parecía mucho a ese actor francés, Dominique Pinon (el acosador de la película de “Amélie”), y que abordaba sistemáticamente a todas las mujeres del local y sistemáticamente era rechazado. Aquel sujeto era mi héroe, inasequible al desaliento. Un sísifo moderno. Pero era evidente que el público femenino no lo veía tan admirable. La mayoría tardaba menos de un minuto en pasar de él, pero eso solo servía para que acelerara hacia la siguiente. En uno de éstas, abordó a la psicóloga –es una chica mona- y ella se lo quitó de encima con un gesto de la mano como si espantara una avispa. Aquel héroe incomprendido dio la vuelta a todo el local y volvió entrarle unos minutos después. Quizá le gustaba especialmente, o se había olvidado de tacharle de su carné de baile. Ella entró en pánico y cada vez que él se movía, ella hacía lo hacía al lado contrario del grupo, intentando mantenernos entre ella y él. “Me da asco”, me dijo.
Yo me encogí de hombros. Mis simpatías estaban decididamente del lado de monsieur Pinon. “¿Ves? -le dije-Si tuvieras suficiente tetosterona, te lo ligarías”. Por la forma en la que me miró, me dí cuenta de que Pinon no era el único al que le hubiera gustado aplastar como a una avispa.